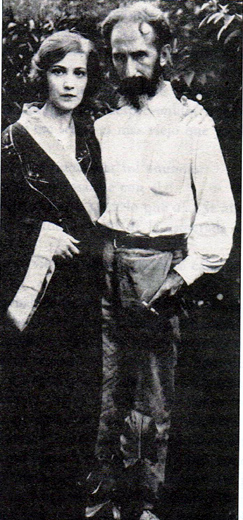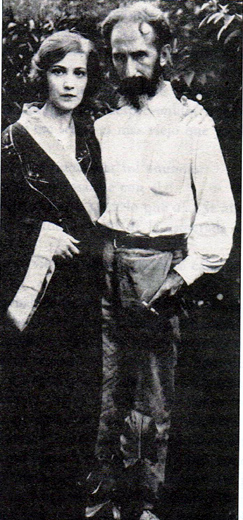María
Helena
María Helena Bravo
Schnaibel nació en el año 1907 en Buenos Aires, Capital
Federal. Vivió hasta 1931 en el poblado de Vicente López.
Hija de Norberto Bravo y María Elena Schnaibel, ambos argentinos,
madre hija de alemanes.
Tuvo una única hermana llamada Haydée.
Vivía con su padre y su madrastra. El que ponía las reglas
era el padre, la madrastra los cuidaba y atendía.
En 1927 le comunicó
al padre el deseo de casarse con Horacio Quiroga. El padre opinaba que
era viejo y viudo, por eso se opuso al matrimonio.
Ambos, padre y madrastra, se pusieron de acuerdo para enviarla a Montevideo,
a la casa de sus primos, para que se le aclararan las ideas.
A pesar de que se le presentó un pretendiente en Montevideo,
joven y estudiante de Derecho, María Helena seguía pensando
en Horacio.
Allí, en Montevideo recibió una caja de cartón
con un montón de hojas de cartas, sobres y al fondo la dirección
que ella conocía muy bien: Urquiza 1350.
Desde ese momento se inició una correspondencia que duró
con interrupciones por diez años.
Al único periodista que le enseñó las cartas fue
a Alberto Perrone.
Nunca entregó las cartas a nadie. Las conservó atadas
con una cinta azul y perfumadas con flores de lavanda.
Ella decía que no quería exponerlas a la curiosidad morbosa
de los investigadores y de los críticos como lo habían
hecho sus amigos con la correspondencia recibida una vez que Horacio
falleció y su fama se propago rápidamente.
Consideraba dichas cartas un nudo íntimo de su historia de amor.
María Helena fue ignorada y criticada.
La consideraron una mujer con falta de comprensión hacia su esposo:
Horacio Quiroga.
Nadie reconocía su abnegada labor como esposa. Subrayaban su
frivolidad.
Todos hacían notar sus desentendimientos finales pero no consideraban
que si ella no se hubiese vuelto antes de Bs. As., él se hubiese
dejado morir en San Ignacio.
María Helena Bravo fue todo para él: le dio alegría
en su último período de vida, tuvieron una hija, aceptó
su manera de ser, lo acompañó a la selva y aprendió
a poner anestesia para calmar los dolores provocados por el cáncer.
María Helena quedó
viuda con una hija muy pequeña, tan sólo ocho años
de edad, sin casa propia y con el único ingreso de una pensión
muy modesta del consulado uruguayo, la cual fue lograda gracias a la
ayuda de Enrique Amorím.
Rechazó propuestas de matrimonio, mantuvo a su hija sola y defendió
a muerte los derechos de autor por la obra literaria de su marido, en
Argentina y Uruguay.
Se dio cuenta que los editores querían todo para ellos y por
ello se preparó para la gran batalla. No sólo por necesidad
económica, sino para hacer justicia al trabajo de su marido.
Se arreglaba con lo mejor que tenía y esperaba horas para recibir
el cheque correspondiente de aquellos que se hacían ricos publicando
los cuentos de Horacio.
En 1978, luego de la muerte
de Horacio, volvió a su casa de Misiones, acompañada de
Alberto Perrone y su esposa.
La encontró saqueada, herramientas y otros objetos habían
sido robados.
El viejo auto Ford, la moto y las bicicletas estaban destruidos por
la humedad.
La meseta estaba en ruinas hasta que el Gobierno de Misiones se ocupó
de las reparaciones para abrir un museo.
Lo que se conservaba intacto era el paisaje, las palmeras, donde bajo
ellas, sentado en cuclillas, Horacio escribía.
Uno
de los motivos que tenían en el barrio para llamarle “el
Ogro” era por considerarlo maleducado. Horacio Quiroga no saludaba
a nadie.
Los vecinos reunidos, lograron quitarle el serpentario que tenía
en su jardín, que por cierto siempre estaba desprolijo, con el
césped sin cortar.
A parte de considerarlo maleducado, los vecinos creían que era
judío, porque usaba barba.
En realidad Horacio Quiroga tenía muchos amigos judíos.
Primero, su editor y librero Samuel Glusberg quien firmó algunos
de sus trabajos como Enrique Espinosa. También era amigo de su
hermano Leonardo. Juntos publicaron “Suelo natal”, un libro
destinado a los escolares. También era amigo de César
Tiempo, otro judío. Éste sí se había cambiado
su nombre, como solían hacer los judíos. Su verdadero
nombre era Israel Zeitlin. Era un intelectual joven nacido en Ucrania.
Hacía poco que había comenzado a escribir y era gran admirador
de Horacio.
A la familia de María
Helena, la sospecha de que fuese judío no le gustaba mucho.
Pero ella en su mente fantasiosa, esa posibilidad sumada a la de “Ogro”,
excitaba su imaginación.
María Helena era amiga de la hija de Horacio, Eglé. Con
ella compartió muchas cosas, gustos e inquietudes.
Eglé era tímida, pero con María Helena se mostró
confiada.
Tenían cosas en común: a ambas les molestaban los prejuicios.
María Helena era rebelde desde que era adolescente.
Fue a través de Eglé que María Helena entró
a la casa de aquel hombre misterioso, en la calle Urquiza (a la vuelta
de la de María Helena).
La casa de Horacio tenía un gran aromo en la entrada, el jardín
tenía un aspecto rústico.
El primer día que María Helena entró a su casa,
fue Eglé la que le mostró los animales: el venado guacho
Dick, que habían criado desde que nació, el búho
Pitágoras, el coatí Tutankamón y la yacaré
Cleopatra.
A parte de los animales, Eglé le presentó a su hermano
Darío, al cual le llamaban el “Avestruz” por lo delgado,
alto y el cuello largo y estirado.
Tazones rústicos
de cerámica, platos y cubiertos disímiles, una decoración
extraña en la sala: arcos, flechas, boleadoras, pieles de yaguareté
y cueros de víbora, almohadones confeccionados con tejidos indígenas…
así se mostraba la casa de Horacio.
Fue allí donde Eglé, le presentó a su papá.
María Helena volvió varias veces aunque eso le disgustaba
a su familia. Ella les explicó que no era judío, que era
uruguayo, hijo de un argentino que había sido rico en Uruguay,
que era gente muy culta, de familia católica y que él
era escritor.
La casa de Horacio era
para María Helena un mundo distinto y atrayente.
Horacio, en unas de las
visitas conversó de literatura con ella. Le contó su admiración
por el argentino Roberto Payró y por el estadounidense Poe.
María Helena recibió rezongos por parte de Horacio por
no haberlos leído y le ofreció libros de ellos.
La biblioteca de Horacio era enorme y sus libros estaban encuadernados
con arpillera y aquellos más queridos por cueros de animales.
Le prestó a María Helena uno de sus favoritos: “Los
Crímenes de la Calle Morgue” (en francés). También
le dio “Los desterrados” con una dedicatoria que María
Helena no se animó a leer en ese momento. Pero como estaba ansiosa
y no podía esperar, se detuvo y bajo la luz del porche la leyó:
“Desde
ahora y hasta la eternidad”
A
María Helena le latió muy fuerte el corazón.
Al pasar el tiempo Eglé
se dio cuenta del interés que existía entre ambos y empezó
a tomar distancia con María Helena.
Posteriormente le comunicó que su papá insistía
en verla.
Eglé debía aceptar que su padre estaba interesado en ella.
Para María Helena, Horacio fue su guía en el mundo de
los libros, animales e historias.
La vida y su literatura se parecían, nunca logró separar
una de la otra.
Tenían “una extraordinaria afinidad de piel” así
decía Horacio.
Cuando Horacio le pidió que se casaran, el padre de María
Helena se opuso. Fue desde allí que comenzaron con su amor clandestino.
Horacio la iba a buscar con el Ford T al colegio, en mitad de horario.
María Helena se escapaba, inventando cualquier pretexto para
irse.
Horacio había alquilado una pieza por el barrio Constitución
para vivir y disfrutar su amor.
María Helena perdió su virginidad pasado los 18 años,
lo cual fue un alivio para ella. El único temor fue quedar embarazada,
eso a Horacio no le importaba.
El tema del embarazo le dio una gran idea a María Helena para
terminar con los amores clandestinos y permitir que su familia aceptara
a Horacio como su esposo: María Helena inventó que estaba
embarazada.
Su padre se horrorizó con la noticia y su madrastra lloró.
Pero fue ella la que le hizo ver a su padre que había muchos
motivos para que aceptara ese casamiento: María Helena ya había
cumplido los veinte, Horacio era cónsul y un escritor famoso,
María nunca había tenido una relación duradera.
Así fue como su padre citó a Horacio en su casa.
Se aceptó la boda: sería sólo por civil y lo más
discreta posible.
María Helena lamentó que no hubiera fiesta pero igual
se sentía feliz, con ello terminaba la situación incómoda
de verse a escondidas y por otra parte no aguantaría más
a su madrastra.
Quizás lo del embarazo no resultó mentira, ya que en el
mes de casamiento ya le faltó la menstruación y antes
de los nueve meses nació su hija.
El casamiento fue el 16
de julio de 1927, en el juzgado de Olivos. María Helena 20 años,
Horacio 48.
Los testigos fueron: el tío de María Helena, Clodoaldo
Bravo, vecino de ellos y Enrique el “Gato” Iglesias, un
médico muy amigo de Horacio.
No les importaban los papeles. Luego del casamiento fueron a almorzar
a casa de su padre y madrastra con los dos testigos, la resignada Eglé
y Darío.
La luna de miel fue un largo embarazo. Horacio la sacaba a pasear por
el jardín Botánico. El calor era muy fuerte y el pensaba
que la vegetación la podía ayudar.
También paseaban por la Costanera.
Horacio siempre terminaba molesto por las miradas indiscretas de la
gente, marcaban siempre la diferencia de edad entre ambos. Parecían
reprobar que un hombre tan mayor hubiese embarazado a una joven.
Era
el verano de 1928 y María Helena Bravo estaba cansada de estar
embarazada. No se podía vestir elegantemente porque no se confeccionaban
vestidos elegantes para embarazadas.
Muchas matronas quedaban recluidas en sus casas para no verse en público.
No era el caso de María Helena. Ella adquirió un kimono
rojo púrpura con anchos ribetes blancos en el cruce sobre el
pecho y las mangas, ramas de delicadeza japonesa se dibujaban sobre
la tela.
Así salió fotografiada para “La Nación”.
Ella: pelo abierto en raya al costado izquierdo, la melena cortada a
la altura de las orejas, un mechón cayendo a propósito
sobre la frente y el maquillaje: sombra oscura sobre los párpados
y los labios muy rojos.
Horacio: ceñudo, un tanto despeinado, un esbozo de sonrisa entre
bigote y barba, sin desprenderse de su cigarrillo en su mano izquierda,
con sandalias confeccionadas por él mismo.
Por María Helena se quitó el overol manchado de grasa,
porque no le importaban los periodistas, ni salir vestido así
frente a ellos.
A los veinte años Horacio se vestía elegantemente, tanto
es así que llamaba la atención por su elegancia, luego
por los cincuenta todo lo contrario: despreció la vestimenta
tanto como la había apreciado.
El embarazo, como lo dijimos
anteriormente asfixiaba a María Helena. Hasta los 4 meses, pese
a las náuseas, pudo mantener una vida social y sexual activa.
Asistían a las reuniones intelectuales donde trataban a Horacio
con enorme respeto y admiración, diferente de lo que sucedía
en el poblado.
A medida que aumentaba
el embarazo, mostrarse en público se hacía cada vez más
difícil, eran muy comunes los groseros comentarios por parte
de la gente a espaldas de la pareja.
A María Helena nunca le preocupó el sexo del niño
que iba a nacer, ni el nombre, ni el futuro que le pudieran dar.
Aumentó nueve kilos.
No sabía nada de partos, no tenía con quien hablar, esas
cosas no se hablaban.
Fue Horacio que le explicó todo.
Le mostró el apareamiento de unos perros callejeros y la parición
de una gata que habitaba en los pajonales de las barrancas.
Horacio le dijo que todo era natural y que no debía preocuparse.
A María Helena no le gustaban ni las labores de la casa. Le apasionaba
pasear, leer, estar con Horacio. Le encantaba todo lo que él
le contaba.
Frecuentaban al matrimonio Payró, el periodista y el escritor
Roberto y su señora.
Horacio lo admiraba por el carácter regionalista de su literatura
que lo acercaba a la suya propia.
Los personajes de Payró eran inmigrantes o criollos pobres y
escribió diálogos idénticos a como se hablaba en
la calle.
La amistad se había iniciado por una nota elogiosa que Payró
escribió sobre Quiroga. Tenía veinte años más
que Horacio, tenía mil anécdotas producto de su vida andariega
como periodista político y de su actividad de crítico
literario.
Durante 1914 había sido corresponsal de guerra. Su esposa lo
acompañaba siempre.
Ella fue quién decidió proteger a María Helena.
Cuando se conocieron la señora María Ana sintió
tanta indignación por Horacio que tenía por primera vez
ganas de matar a un hombre, ya que ella consideraba que éste
había “violado a una niña”.
El enojo se transformó en protección. La trataba como
a una hija, con amor maternal confeccionó todo el ajuar para
el bebé y cuando partieron a Misiones mantuvieron correspondencia
afectuosa.
No con todas era así, a Eglé la trataba con modo cortante,
como tratando de corregir los defectos de la educación paterna.
Payró era franco, amable. Le gustaba apoyar a los jóvenes
escritores e inclinarlos al partido político socialista al que
él pertenecía y era uno de los fundadores.
Era demasiado susceptible, se disgustaba si alguno de sus amigos no
apreciaba un libro suyo. Según él, era su esposa la que
padecía ese defecto.
Para criterio de María Helena, eran los dos.
Roberto Payró aparentaba más edad: su ajetreada vida viajera,
el trabajo intenso, el abuso del alcohol y el tabaco.
Tenía un aire señorial y un hablar pausado. Era un bohemio
que se burlaba de aquellos jóvenes escritores que no asumían
los vicios inherentes al bohemio.
En los mismos días que nació Pitota, la hija de María
Helena y Horacio, Payró murió.
Horacio sufrió mucho, pero como era su costumbre habló
poco del tema.
Tal es así que ese triste atardecer, al subir al tren, se encontró
con otro escritor, Elías Castelnuovo.
El mismo encontró a Horacio muy abatido y le advirtió
a Castelnuovo que se iba a tocar el tema de la muerte de Payró
se bajaba del tren.
Esos arranques de malhumor eran típicos de él. Los que
lo conocían se lo toleraban.
Todos coincidían en que “Quiroga era un hombre de trato
difícil”.
Con
respecto al nombre de la hija:
En primer lugar se eligió
el nombre María Helena, como su madre.
A María Helena le pareció bien porque era el nombre de
su difunta madre.
Pero el mismo día que eligió ese nombre, Horacio, al mirarla,
pensó que tenía algo señorial, fino, como las damas
de Salto, como era su madre. Por eso la llamó Pituca. Pero posteriormente,
considerando que sonaba más lindo la llamó Pitoca.
Concluyendo el nombre
definitivo de la hija de María Helena y Horacio fue Pitoca.
La vida de María
Helena había cambiado por completo, tenía que poner toda
su dedicación y atención en aquella pequeña de
tres kilos y medio: darle de mamar, cambiarla, lavar pañales,
plancharlos, etc., etc.
Para María Helena era como una condena, la tarea de criar un
bebé era enorme.
Ella no quería tener más hijos. No se atrevía a
decírselo a Horacio y por eso le comentó que prefería
no tener por ahora más hijos porque quería estar más
rato con él. Horacio se sintió halagado y aparte prefería
ya no tener más hijos, se sentía viejo y con Pitoca ya
era suficiente.
Fue así que tomaron medidas y María Helena convenció
a Horacio para que usara como método anticonceptivo el preservativo.
Al principio, Horacio no estaba conforme pues, decía que le quitaban
placer, pero María Helena se puso bien firme y así fue
como no tuvieron más hijos.
Era Horacio que los iba a comprar pues, a María Helena le daba
vergüenza. Los compraba en la farmacia “Estrella” en
Defensa y Alsina.
Las
tareas eran muchas, por eso María Helena convenció a Horacio
para que pusieran una sirvienta.
Como había venido una empleada y había salido espantada
al ver a Horacio pensando que era judío por su barba, María
Helena tomó la decisión de pedirle a Ana Payró
que le enviara a la señora que limpiaba antes en su casa, era
de entera confianza y muy discreta.
La empleada que se había presentado en la casa de Horacio era
una andaluza que hablaba castellano, buscaba trabajo de doméstica
pero como dijimos anteriormente, al ver a Horacio salió espantada
a lo de la familia Weyland que también habían pedido solicitud.
Fue para no tener más desencuentros que María Helena,
luego que confirmó que la andaluza se asustó por la barba
de “judío” de Horacio, tomó la decisión
antes citada.
Horacio pasaba todas las
mañanas en el Consulado. Leía los periódicos uruguayos
y argentinos. Aprovechaba el teléfono, encerrado en su oficina,
para negociar sus escritos con revistas y editoriales.
El matrimonio solamente iba a actos del propio Consulado. Horacio se
ponía con gran malhumor, usaba trajes confeccionados antes de
1910 que todavía le quedaban bien, se quejaba porque María
Helena demoraba mucho en vestirse y maquillarse. Para él era
simplemente un acto oficial.
Durante el primer año de casados, la pareja solía salir
a reuniones, fiestas y actos de sus amigos poetas y artistas.
Horacio llevaba a María Helena del brazo y la presentaba con
orgullo.
Lo más difícil para ella fue presentarse en las tertulias
que Norah Lange celebraba en su calle Tronador y Pampa, en el barrio
Belgrano.
El caserón tenía nueve piezas y mil metros de jardín.
Ella era alta y bien formada y muchos la quisieron conquistar. Pero
ella fue la esposa del poeta Oliverio Girando. Era hija de un ingeniero
noruego fallecido, vivía con sus hermanas y con su madre.
Le habían puesto “la joven diosa”.
María Helena estaba segura que Horacio pretendió seducirla
igual que Macedonio Fernández.
A diferencia de éste que lo contaba, Horacio guardaba en silencio
su fracaso.
Norah había nacido en 1905. Fue la promotora de las ruidosas
publicaciones Proa, Prisma y Martín Fierro.
Toda la vanguardia de la década del veinte se daba cita en las
tertulias de su casa.
Era muy difícil
que Horacio bebiera. Sin embargo, en la casa de las Lange, un día
se excedió con el vino, se trastornó de carácter,
se subió a una mesa a saltar como un mono y a decir obscenidades.
Parece que una de las damas presentes le atraía y Horacio bebía
cuando necesitaba un estímulo que lo desinhibiera.
Norah simpatizaba con
Horacio, más por su personalidad extraña que por lo que
escribía.
En el caserón se turnaban los veteranos acólitos del grupo
“Anaconda” que Horacio lideró desde los tiempos de
su viudez, en el sótano de la calle Canning, con los nuevos escritores
y artistas vanguardistas.
Allí estaban: Berta Singermann, Emilia Bertolé (“La
Bella”) y su hermana Cora, Luisa Sofovich y Alfonsina Storni.
María Helena sentía celos, al principio. Estas jóvenes
les gustaba coquetear con Horacio, pero todo llegaba hasta ahí.
Estaba demasiado viejo y todo eso terminó cuando Horacio se casó
con María Helena.
Muchas personas se sorprendían
de María Helena y ella comprendió que desaprobaban su
relación.
Antes de entrar en ese mundo ella temía que la excluyeran: ella
era de Vicente López, tenía pocos libros en su casa, nada
sabía de música hasta que Horacio la hizo socia de La
Wagneriana. Él nunca se perdía el concierto de los sábados,
hasta cuando estaba en Misiones silbaba arias de ópera que María
Helena no lograba reconocer.
Todo lo que tenía que ver con arte lo aprendió con Horacio.
Luego de enterarse de un incidente entre Horacio y Alfonsina, María
Helena comprendió que no era a ella que desaprobaban, sino a
él.
Le decían “Sátiro”. Comentaban las muchachas
que era fatal.
Los integrantes de la revista “Martín Fierro” fueron
más lejos y en esas páginas apareció bajo el nombre
de “Landru”. Éste había sido un sanguinario
exterminador de mujeres.
Todos los libros exitosos de Horacio habían sido ignorados en
las páginas de Martín Fierro: El Salvaje, Anaconda, Los
desterrados. En cambio, anunciaron la aparición de un nuevo título:
Dónde vas con el bulto apurado. Cuentos del otro Landru.
María Helena pensaba que Borges tenía mucho que ver con
las bromas, graciosas para los lectores y aprendices de escritores pero
siniestras para Horacio.
Borges lo acusaba de plagiar a Rudyard Kipling, el célebre autor
de “El llamado de la selva”, de plagiarlo y empeorar, en
español, lo que aquel maestro de la aventura había escrito
en inglés.
¿Quién
era Landru?
Su historia fue realmente
asombrosa. Era en apariencia un hombre honesto y trabajador, padre de
cuatro hijos.
Bajo de estatura, atento, instruido, con una barba perita que lo caracterizaba.
Podía pasar por un hombre fino, pese a pertenecer a una clase
baja.
Era un vigilante de garaje en Neuilly. Pero este destino no le pareció
suficiente.
Cambió muchas veces de nombre, se ausentó por períodos
cada vez más prolongados de su hogar. A su regreso traía
mucho dinero y se mostraba cariñoso y gentil con su familia.
Landru seducía
a las mujeres, les prometía matrimonio, las asesinaba y se deshacía
de los cadáveres, y se quedaba con sus bienes.
Se hizo pasar por el ingeniero Diard para liquidar a Madame Laborde-Line.
Había alquilado un hotelito en las afueras y a todas las mujeres
las convencía de trasladarse allí para protegerlas de
los ataques de la Primera Guerra.
En ese sitio podía asesinarlas con total tranquilidad.
Luego retornaba a los hogares de las víctimas para incendiarlos
y borrar todas las pruebas.
Como comenzaron las murmuraciones con tantas hogueras, Landru se trasladó
a Gambois, un pueblo aislado que ni tenía luz eléctrica.
Alquiló una casa y construyó un gran horno con el pretexto
de hacer inventos geniales.
Puso en marcha la agencia de contratación de personal femenino
para cuidar señoras, fachada que le proporcionaba las víctimas.
Los aldeanos se quejaron del gran humo oscuro con olor agrio.
Pero como la guerra había terminado y Landru había matado
a más de cien mujeres y era rico, liquidó el negocio.
Podría haber vivido tranquilo pero esa tranquilidad fue interrumpida
por la investigación del inspector Jean Bolin.
Landru sabía como borrar sus rastros, más de cincuenta
policías lo buscaban por todo París, pero sin éxito.
El “moderno Barba Azul” como lo llamaban vivía en
un bonito departamento parisino. Un día lo estaba esperando el
inspector Bolin. Escuchó las acusaciones y le dijo al inspector
que debía probarlas.
Reconocido engaños pero ningún asesinato. Se apoyaba en
la imposibilidad de hallar los cuerpos.
Pero la codicia lo condenó: un cajón lleno con los dientes
y muelas de oro de las víctimas. También un cuaderno que
investigaba a las mujeres asesinadas y sus pertenencias. Trescientas
víctimas descuartizadas y luego incineradas.
En febrero de 1922, Landru fue sentenciado a la guillotina.
Lo cierto, que para muchos,
el barbudo seductor, Horacio Quiroga se había convertido en el
“Landrú criollo”.
Alfonsina Storni
Durante el primer año
de casada a María Helena le inquietó Alfonsina: rubia,
de mentón saliente, nariz respingona y dientes separados, aunque
no era bonita.
Hace diez años era amiga de Horacio Quiroga. Era su única
amiga mujer.
Iba todos los fines de semana por las tardes, se hamacaba en la reposera
y jugaba al ajedrez.
María Helena estaba
segura que fueron más que amigos, aunque no pudo conseguir que
Horacio le dijera la verdad. Ella pensaba que era por dos motivos: primero,
delicadeza que no tuvo en ningún otro caso y que demuestra el
respeto que sentía por aquella extraordinaria mujer. En segundo
lugar María Helena pensaba que era para no alarmarla con celos
inútiles.
Alfonsina era como una tía para los hijos de Horacio, e incluso,
Alejandro Storni, era el mejor amigo de Darío y pasaba largas
temporadas en la casa de Horacio.
Alfonsina trataba a María Helena con recelo, pero siempre fue
amable.
La observaba, hablaba en su presencia, pero trataba de oír lo
que decía María Helena, como si así descifrase
algún sentido oculto de su relación matrimonial.
Fue Norah Lange que le
comentó a María Helena lo sucedido en su casa, en una
de las famosas tertulias. Hicieron el juego de las prendas. Alfonsina
perdió y Horacio la besó en los labios. Fue ante todo
el mundo y la madre de Norah quedó muy disgustada.
Para María Helena, entre Alfonsina y Horacio hubo un posible
amor.
Se habían conocido en el año 1916 gracias a un amigo en
común, el pintor Emilio Centurión.
En ese momento Horacio había vuelto a Bs. As. Con el alma destruida
por la muerte de su mujer.
Trabajó muchísimo hasta que le dieron el cargo de cónsul
de bajo grado.
Se introdujo en una vida intelectual y social muy intensa. Fue una versión
semejante a la existencia que llevó con sus amigos en el conventillo
de la calle Cerrito en Montevideo en tiempos del Consistorio del Gay
Saber, pero la actual era de género mixto y más sofisticado.
Quiroga pasó a integrar un grupo donde había mujeres avanzadas
feministas y Alfonsina formaba parte de ese grupo.
María Helena trataba de indagar por qué no se había
casado Alfonsina, le preguntaba tratando de averiguar hasta dónde
había llegado su relación con Horacio. Pero Alfonsina
no era ninguna tonta y no decía nada, evidentemente consideró
natural que María Helena quisiera saber.
Para Alfonsina los escritores eran hombres iguales a los otros, así
se lo afirmaba a María Helena.
En concreto, con respecto a eso, así pensaba Alfonsina: a las
mujeres les halagaba la celebridad de los maridos pero a los maridos
no les interesaba tener esposas artistas, sino buenas amas de casa.
A ellos les gusta ser admirados, no admirar a sus mujeres.
María Helena se enteró de otro beso, fue a través
de César Tiempo.
Tiempo y Horacio se habían encontrado casualmente en la calle.
Después de beber juntos una cerveza, Horacio lo invitó
a la casa de Vicente López. Cuando llegaron a la estación
Retiro, de un tren descendía Alfonsina (¿casualidad?).
Horacio se acercó a ella, la besó en los labios y se despidió
de Tiempo.
Es evidente que existió un romance pero no llegó a ser
público, ni adquirir ninguna forma de compromiso.
Horacio siguió estando detrás de otras mujeres, incluso
antes de los besos con Alfonsina estuvo interesado en Luisa Sofovich:
morocha y bonita. El diría: “supo ser novia mía”.
Ante la visión
de una mujer, este Landrú criollo, al contrario del auténtico
Landru, perdía toda compostura. Así recuerda César
Tiempo, una vez que caminaban de noche juntos por el Centro:
“Quiroga se marchó apurado, a seguir los pasos de una bella
mujer que se les había cruzado en el camino”.
Tan apurado iba que a los pocos pasos se cruzó con otro conocido
y ni siquiera lo saludó.
María
Helena se enteró del interés amoroso que tenía
el pintor Benito Quinquela Martín por Alfonsina. A Alfonsina
le hacían frecuentemente bromas con respecto a ese tema.
Se encontraban con otros amigos en las tertulias del café Tortoni.
Allí conversaban, bebían y Alfonsina cantaba un tango.
Su preferido era “yira-yira”.
Su voz era dulce y cansada, parecía dejar escapar todo su dolor,
pero también su esperanza.
Alfonsina era una mujer que siempre tenía y daba esperanza.
Contaban que Horacio tenía celos de Quinquela A éste le
llamaba “el Chinche” y siempre Horacio la pasaba a buscar
con malhumor a la casa donde se reunía el grupo.
Horacio siempre había sido un hombre celoso y posesivo.
Estos celos no le impidieron a Alfonsina cultivar una amistad con el
pintor.
Sentía mucha confianza hacia él, tal que le contó
que Horacio le había propuesto irse a Misiones y ella no sabía
qué hacer.
Esta idea de Horacio nació en 1925. Sintió el llamado
de la selva.
Obtuvo una larga licencia en el Consulado.
Fue el joven salteño Enrique Amorím que estudiaba en Bs.
As. que habitó el apartamento de Horacio, ubicado en la calle
Agüero.
Quiroga se lo propuso con la condición que viviera solo, pero
Enrique invitó a un amigo para compartir los gastos porque solo
no podía cubrirlos.
Le propuso a Alfonsina que se fuera a vivir a Misiones. Imaginemos un
tono imperativo en su voz como era su costumbre.
Alfonsina tenía dudas y lo consultó con Quinquela, el
cual la convenció para que no se fuera.
Horacio se quedó en Misiones casi medio año.
Alfonsina no recibía noticias suyas y eso le preocupaba.
Horacio estaba viviendo una historia apasionada que luego la narrará
en la novela “Pasado amor”.
La historia de Benito Quinquela Martín era toda una leyenda.
Así la contaba Alfonsina:
“Un día en 1890 fue abandonado un bebé en las puertas
de la casa de los Expósitos. Tenía menos de un mes, llevaba
pañal, ombliguero, ropitas de algodón, un gorrito y mantillas
de bombasí. Fue bautizado con el nombre de Benito Juan y apellido
Martín. A los ocho años fue adoptado por un carbonero
genovés, Emmanuelle Chinchilla, que vivía en la Boca,
casado con una entrerriana analfabeta. Lo cuidaron con amor. El niño
adoptó el apellido paterno pero aburrido del mote de “Chinche”
con que los demás chicos se burlaban de él, de adulto
cambió la grifa de su apellido para adoptarlo a la fonética
italiana: Quinquela”.
“Fue tan agradecido con sus padres, que se privó de tener
una familia propia, ya que vivió con ellos hasta que murieron,
muy viejitos.
De chico y de muchacho repartía carbón en el puerto. Lo
llamaban el “Mosquito” por lo flaquito y rápido.
Pero él quería dibujar, estudió con un maestro
italiano y después siguió pintando solo. Descubrió
en un libro la obra de Rodin. Siguió adelante pero fue atacado
de tuberculosis. Marchó a Córdoba como ocurría
con todos los que se enfermaban de los pulmones, como le sucedió
a Horacio y a sus hermanos.
Se curó increíblemente.
Pintó montañas. Se atuvo a la idea de Rodin de pintar
su aldea. También era una idea de Tolstoi, pero eso él
no lo sabía: “Pinta tu aldea y pintarás
el mundo”. Se convirtió en el pintor de La Boca
del Riachuelo”.
“Pero además
de su talento plástico, su otra condición maravillosa
fue el agradecimiento que sintió por la humanidad. Con el dinero
que ganó compró los mejores terrenos e hizo construir
una escuela, un comedor para darle leche a los niños abandonados,
una escuela de artes gráficas y un instituto odontológico
modelo. No quería que los niños sufriesen de caries y
perdieran la dentadura como le había ocurrió a él”.
María
Helena estaba convencida que entre la viudez y el nuevo matrimonio con
ella, Alfonsina fue un lago de agua clara y saludable para Horacio y
sus niños. Comían juntos, paseaban, compartían
las soledades y veían cómo criaban a sus hijos.
Eglé y Darío sentían gran afecto por el poeta.
No ocurrió lo mismo con Horacio y Alejandro Storni, el único
hijo de Alfonsina.
Alejandro lo consideraba un hombre de malos modales y cortante.
El hijo de Alfonsina siempre contó un episodio que ilustra las
groserías habituales de Horacio: fue en un almuerzo en casa de
Alfonsina:
Horacio le ordena a Alejandro:
-Dame el pan.
Alejandro hace como que no oye.
Horacio repite la orden, entonces Alejandro le explica:
-Mi madre me enseñó a decir:
“¿me alcanzas el pan, por favor?”
Y le estiró la panera.
Horacio la recogió sin replicar ni agradecer.
El Ogro en acción.
A pesar de que Alejandro no sentía ningún afecto por él.
Los encuentros entre Alfonsina y Horacio continuaban con gran frecuencia.
Horacio vivió los años dorados entre 1925 y 1927, cuando
la publicación del libro “Los desterrados” ganó
la admiración de los lectores y la del gobierno también.
En Uruguay, Baltasar Brum lo quería muchísimo. Era invitado
de honor en distintas celebraciones. A Horacio le encantaba ir con sus
nuevos amigos escritores y pasear por Montevideo.
En sus “escapadas” como las llamaba Horacio, porque eran
breves estadías, dos o tres días, hacía de todo,
se reencontraba con sus viejos camaradas Fernández Saldaña
y Brignole.
En muchas casas era bien recibido cuando no iba acompañado por
alguna “amiga”. Seguramente temían que se les manchara
su reputación.
Esos mismos señores, casados con señoras que no querían
mancharse recibiendo a Alfonsina en sus casas, fueron los mismos que
criticaron a María Helena por la falta de comprensión
hacia Horacio.
Afirmó a todos aquellos que criticaron la falta de comprensión
hacia Horacio: que nunca dejó de recibir a Alfonsina en su casa
matrimonial, ni siquiera cuando comprendió claramente que había
existido un vínculo amoroso entre ellos. Perdonó ese pasado
amor como perdonó todos los otros. Eran exactamente eso: amores
pasados. El presente era ella: María Helena Bravo. Era para ella
lo único importante.
En
Misiones Horacio se enamoró locamente por tercera vez en su vida.
Ella rondaba los 18 años, era la hija menor de los Palacios,
una familia venezolana radicada en San Ignacio.
El padre había muerto y los hermanos se ocupaban de la hacienda.
Las otras hermanas mujeres no eran bellas. Eran muy católicas.
Su única salida era la misa de los domingos en la capilla jesuítica
de las ruinas.
La adolescente se llamaba Ana María, como la difunta esposa de
Horacio.
Horacio tenía una
mala opinión de los Palacios, los consideraba explotadores rapaces
con el personal y brutos con los cultivos.
Explotaban la tierra y a los hombres, con el único fundamento
de enriquecerse en el menor tiempo posible.
Las mujeres no se mezclaban en los negocios de los hombres.
El retorno de Horacio los alegró.
Quiroga era un hombre raro, pero de una alta educación.
Lo invitaron a cenar a modo de bienvenida.
Dudó en ir porque lo abrumaban los recuerdos de su difunta esposa,
por primera vez después de diez años.
Sólo se encontraba tranquilo con el machete entre los plantíos,
destruyendo la maleza que todo invadía y amenazaba con exterminar
las plantas de yerba mate.
Decidió concurrir
a la casa de los Palacios. Era una mansión carente de estilo
pero los Palacios hacían todo lo que correspondía para
demostrar la clase superior de gente que seguía siendo en ese
mundo de la selva.
Invitar a Horacio después de tantos años formó
parte de ese ritual: preguntar por sus hijos, su vida, hablar de los
progresos futuros, era lo que correspondía.
Al hacerle ver que su hija ya era una mujercita, “bastante haragana”
porque se demoraba en aprender francés, nunca pensó la
señora madre que iba a alentar un amorío con aquel ateo
aberrante.
Horacio malinterpretó las intenciones de la señora como
un acercamiento hacia la chica.
La jovencita fue sensible a las miradas tiernas y palabras dulces que
Horacio le decía con disimulo en público y con pasión
desatada en privado, en los pocos momentos que se asomaba a la ventana,
a altas horas de la noche, arriesgándose ser descubiertos.
Tuvo paciencia, noche a noche para acercarse al pie como Romeo.
Llegó el día
en que Horacio se le presentó al hermano de la jovencita, Pablo
Palacios para pedirle matrimonio.
A parte de la edad, ya que para Horacio podía ser su hija, también
influía el poco respeto que demostraba por las tradiciones y
por la fe católica.
La madre se desmayó cuando se enteró y a la jovencita
se le prohibió salir al jardín y asomarse a la ventana.
A la iglesia las acompañaban las hermanas.
Pero Horacio estaba enloquecido de pasión: llegó a cortar
pedazos de caña tacuara que usó de envoltorio para sus
cartas de amor.
Se paseaba por los linderos del monte de los Palacios y dejaba caer
el correo.
La jovencita también
era rubia, con ojos azules como su primer amor: María Esther
y además se llamaba Ana María como la difunta esposa (¿señales
de resurrección?).
María Helena piensa
que fueron más los motivos que pusieron a Horacio tan enérgico
en su acoso hacia la jovencita.
En primer lugar: la lujuria. En segundo lugar: el objeto de deseo tenía
todos los requisitos que él siempre aspiró de sus amadas:
belleza, juventud, inocencia, sumisión.
La fantasía de Horacio era poder moldear a la mujer a su antojo,
hacerla suya era que fuera como él quería.
La tercera razón: la mujer elegida era misionera.
Eso la hacía perfecta.
La novia ideal para un hombre como él: la chica se había
criado allí, no conocía otro lugar, era su mundo, no tendría
que adaptarla.
La
familia Palacios cortó toda relación con Quiroga, ya no
era bienvenido y se le comunicó que evitara disgustos y desgracias.
Cuantos más obstáculos le ponían, más se
empeñó en su loca pasión. Las cartas fueron descubiertas.
Pero él no quería vivir un amor epistolar. Por ello decidió
excavar un túnel: la entrada era en su terreno, estaba orientado
al suroeste, lo más próximo posible a los campos de los
Palacios, pero en un sitio invisible para ellos. Lo diseñó
con precisión y lo ayudó el ingeniero belga Denis. El
pasadizo desembocaría justo en la habitación de Ana María,
por allí huirían y se casarían en secreto.
Horacio arreglaría con influencias políticas para que
el matrimonio no se anulara y evitar el escándalo.
Luego de dos semanas de excavación y fuertes lumbalgias por las
noches, le avisaron que la muchacha había sido llevada a Encarnación,
en la orilla paraguaya; no volvería.
Se había ido con la madre y una de las hermanas.
Horacio se echó a llorar y perdió el interés por
San Ignacio. Se despidió de la familia que le cuidaba su casa,
le hizo los últimos encargos a Isidoro Escalera y se marchó.
Sintió que fue una gran injusticia ya que había puesto
toda su voluntad para concretarlo.
Este
material fue extraído del libro de Helena Corbellini - "La
vida brava" - Los amores de Horacio Quiroga - Editorial Sudamericana
Uruguay S.A. - 2007